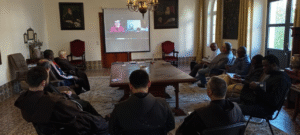La liturgia continúa ofreciéndonos la instrucción de Jesús a sus discípulos, instrucción que empezaba con la proclamación de las bienaventuranzas, que continuaba con la proclamación explícita de una ley que invita a los creyentes a imitar lo que Dios es para ellos, ha hacer lo que Dios ha hecho con ellos: “Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos”. “Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo”.
Quiere esto decir que la razón y fundamento de la moral cristiana, lo mismo que la razón y fundamento de los mandamientos de la Antigua Alianza, se halla en la experiencia personal y comunitaria de la salvación.
En efecto, el mandato que tenemos de promover la libertad de todos, nace de la libertad que nosotros hemos recibido; el mandato de amar, nace de un amor que antes nos alcanzó y que a todos está destinado; el mandato ser compasivos nace de la compasión que otro tuvo con nosotros y tiene con todos.
La moral cristiana es inseparable de la experiencia de fe.
En ese contexto de gracia de Dios acogida o de bienaventuranza experimentada, hemos de situar los dichos de Jesús que recoge el evangelio de este domingo.
Ciego que guía a otros ciegos es el que no se ha sentado todavía a la mesa de la misericordia; ciego que guía a otros ciegos es el que todavía no conoció la alegría y la fiesta de la casa de Dios; ciego que guía a otros ciegos es el que no se hace imitador de Dios como Jesús, presencia viva entre los hombres del amor que Dios les tiene.
Y mientras no quitemos de nuestro ojo la viga de la autosuficiencia, la soberbia de nuestra legalidad cumplida, seremos ciegos y no podremos quitar la mota que denunciamos presente en la vida de nuestro hermano.
Tenía una viga en los ojos aquel fariseo que invitó a Jesús a comer con él, y que pensaba para sí: “Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora”. Y se había quitado la viga de los ojos aquella mujer, aquella pecadora, que “al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco e alabastro lleno de perfume”, y, “llorando”, se puso “a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume”. El fariseo, por ciego, no podía ser guía de aquella mujer, aunque pecadora. Y la mujer, perdonada y amada, ya podía ser guía del fariseo todavía ciego.
Tenía una viga en los ojos aquel hijo que, estando siempre en casa, no había visto todavía el amor que el padre le tenía. Y empezó a tener ojos limpios aquel hermano suyo que, volviendo de muy lejos, se sentó a la mesa de alegría y de fiesta de su padre.
¡Sentarse a la mesa de la alegría, a la mesa de la fiesta, a la mesa de la misericordia! ¡Sentarse a la mesa de Dios!: Eso es hoy para nosotros la celebración eucarística. Y sólo los que se sientan a esa mesa, los que se saben perdonados, redimidos, agraciados, sólo ellos podrán sacar la viga de su ojo y empezarán a ver para sacar la mota del ojo del hermano.
A cuantos comulgamos con Cristo Jesús, no se nos ha de suponer moralistas ciegos, sino expertos en amor, que “de la bondad que atesoran en su corazón”, sacan lágrimas y perfume para honrar al Señor, y sacan el bien para guiar a los pobres.