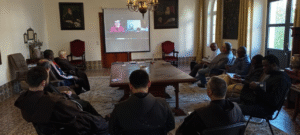Queridos: Empezamos un nuevo ciclo del Tiempo Ordinario de nuestro Año Litúrgico. Todo lo que pido para mí y para vosotros al reemprender este camino de acercamiento a la verdad de nuestra fe y de nuestra vida, es el conocimiento de Cristo Jesús, la comunión con él, que vivamos en él, que él viva en nosotros.
Queridos: Empezamos un nuevo ciclo del Tiempo Ordinario de nuestro Año Litúrgico. Todo lo que pido para mí y para vosotros al reemprender este camino de acercamiento a la verdad de nuestra fe y de nuestra vida, es el conocimiento de Cristo Jesús, la comunión con él, que vivamos en él, que él viva en nosotros.
Si lo que deseo es la verdad, lo que temo es el engaño, y más aún la mentira. De ahí la necesidad sentida de escuchar la palabra de Dios y de meditarla desde la sensibilidad de los pobres, desde la oscuridad en la que se mueven los desheredados de la tierra. De Dios haremos un ídolo al servicio de nuestras manías de grandeza si no nos acercamos a él con los pies de los humillados, con las manos de los hambrientos, con las preguntas de los que sufren.
La palabra de Dios sólo se puede escuchar con los oídos de los pobres. La oración sólo es verdadera si brota de un corazón pobre.
Esta mañana me hablaron de una niña –porque no es más que una niña-. Tiene quince años. Tiene chulo, o como dicen por aquí, «patrón». Está encinta de ocho meses, y todavía no la ha visto un médico. Se siente mal. Lo que uno puede prever es que, si no se les acude de inmediato, madre e hijo morirán. Pero el patrón no autoriza la visita.
Ella puede ser el pobre que escucha en nuestros oídos, el pobre que suplica en nuestra oración.
“Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad”. El primer pobre que oró con estas palabras fue un salmista que en la propia vida había conocido el sufrimiento y también la salvación, un creyente que tenía algo que decir de Dios porque llevaba grabado su recuerdo en la memoria, porque había luchado con él en la noche, porque llevaba tocado por él el tendón.
“Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad”. Con palabras semejantes a éstas había orado también un niño que, llamado a ser profeta, aprendía de noche a reconocer y a guardar en las entrañas el sonido del misterio: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”.
“Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad”. Las palabras de nuestra oración bien pudieran ser palabras del Siervo del Señor, expresión de su pobreza, de su obediencia, de su confianza: “Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído: yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba, no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos”.
“Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad”. Ésta fue la oración que hizo el Mesías al entrar en el mundo: “Sacrificios y ofrendas no los quisiste, en vez de eso me has dado un cuerpo; holocaustos y víctimas expiatorias no te agradan; entonces dije: «Aquí estoy yo para realizar tu designio, Dios mío»”. Una oración que alimentará como un pan los días todos de la vida de Jesús de Nazaret: “Mi alimento es cumplir la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra”. Una oración en la que, llegada la hora de apurar la amargura de la muerte, Jesús expresará con palabras nuevas la misma inmutable decisión de la hora en que había entrado en el mundo: “Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”.
“Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad”. Pronuncia tu oración, Iglesia santa, cuerpo de Cristo; pronúnciala unida a tu Redentor, a tu Salvador, a tu Señor. No la digas más sin él, y no dejes ya que él la diga sin ti. Entonces, como los dos discípulos de Juan el Bautista, también tú estarás “siguiendo a Jesús”.
Y si ahora le preguntamos: “Rabí, ¿dónde vives?”, él nos dirá: “Venid y lo veréis”.
Fuimos y vimos: Jesús estaba con el salmista en su canto, con Samuel en el templo, con el Siervo del Señor en su obediencia y en su entrega…
Fuimos y vimos que Jesús estaba en el corazón de una niña que no tenía libertad para dar a luz sin morir.
¡Y nos quedamos con él para siempre!