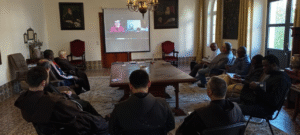Celebrábamos hace unos días la fiesta de San Lorenzo, diácono –entiéndase: servidor- y mártir –entiéndase: testigo de Cristo y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo-.
Celebrábamos hace unos días la fiesta de San Lorenzo, diácono –entiéndase: servidor- y mártir –entiéndase: testigo de Cristo y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo-.
Al diácono, la autoridad constituida le pidió que entregase sin demora los tesoros de la Iglesia, que a la Iglesia no le correspondían y a la autoridad sí.
El diácono pidió tres días para reunir lo que se le pedía, y, cumplido el plazo y la encomienda, se presentó delante de la autoridad competente con el enjambre de pobres a los que servía en el ejercicio de su ministerio.
Su destino como discípulo de Jesús se jugó en torno al tesoro que para la Iglesia son los pobres.
Hoy la Sabiduría de Dios nos sorprende con una paradoja: “Se ha construido su casa… ha preparado el banquete, mezclado el vino y puesto la mesa; ha despachado sus criadas para que lo anuncien… Venid a comer mi pan”. ¿Y a quiénes invitan las criadas mensajeras? ¡A los inexpertos y a los faltos de juicio!
Ahora, Iglesia convocada al banquete de la Sabiduría, fíjate en el pan que ha preparado, en la bebida de vértigo que ha mezclado: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo… El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día”. Es Jesús de Nazaret quien habla. Es Cristo Jesús quien se nos ofrece. La Sabiduría de Dios es el pan de Dios sobre tu mesa.
Y ahora fíjate en quiénes han comido y han bebido a la mesa de la Sabiduría. A Jesús se acercaron y comieron y bebieron –fueron liberados, curados, perdonados- enfermos y endemoniados, mujeres postradas con fiebre y con flujo de sangre o poseídas por espíritu inmundo, leprosos y paralíticos, ciegos, sordos y mudos. Y todavía no has reparado en publicanos y pecadores; tampoco en aquella mujer que todos conocían en la ciudad. Y todavía no has reparado en ti misma, en tus hijos, en los que hoy se sientan a la mesa de la eucaristía, todos bañados en misericordia divina, todos embellecidos por gracia divina, todos hermanados por el Espíritu de Dios.
Y te das cuenta de que no hay Iglesia sin pobres, de que no hay futuro para la Iglesia sin los pobres, de que no hay encarnación de la Sabiduría si no es para los pobres: para los inexpertos, para los faltos de juicio, para los desechados, los descartados, los prescindibles.
Sólo ellos, saciados, liberados, redimidos, salvados, pueden decir con verdad: “Gustad y ved qué bueno es el Señor”.
Mientras cantamos las estrofas del salmo, el alma evoca el grito de victoria de los pobres: ¡Boza! ¡Boza! ¡Boza!
“Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca…
Los ricos empobrecen y pasan hambre; los que buscan al Señor no carecen de nada”.
Entonces se llenan de sentido las palabras del Apóstol: “Cantad, tocad con toda el alma para el Señor. Dad siempre gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo”.
Da gracias, Iglesia cuerpo de Cristo, por el pan y el vino que el cielo ha preparado para sus pobres, para tus hijos.
Feliz domingo.